La neuropsicóloga infanto-juvenil Alba Martínez aborda en este artículo los trastornos del neurodesarrollo desde una perspectiva de género.
1. Introducción
Los trastornos del neurodesarrollo constituyen un grupo heterogéneo de condiciones que afectan el desarrollo cognitivo, conductual y socioemocional desde etapas tempranas de la vida. A pesar de los avances en investigación, sigue presente una brecha significativa en la identificación, diagnóstico y tratamiento de estas condiciones cuando se analizan desde la perspectiva de género (Young et al.,2020).
2. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo?
Según el DSM-5-TR® (APA, 2022), los trastornos del neurodesarrollo incluyen condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno del desarrollo Intelectual, trastornos de la comunicación, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores y de tics, entre otros.
Se trata de condiciones de origen biológico que afectan al desarrollo del sistema nervioso central y se manifiestan desde las primeras etapas del crecimiento. Estas alteraciones impactan directamente en el desarrollo de funciones como la interacción y la cognición social, el lenguaje, el aprendizaje o la atención.
Aunque puedan coexistir con otros diagnósticos, comparten una característica fundamental: aparecen en el desarrollo y persisten a lo largo del ciclo vital. Por este motivo, el diagnóstico y la intervención temprana son esenciales para reducir el impacto funcional y mejorar la adaptación al entorno.
A pesar de ello, hay factores cruciales como los sesgos de género o el contexto sociocultural que influyen directa e indirectamente. Reconocer la importancia de estos componentes contextuales y sociales promueve un enfoque comprensivo y ajustado a la diversidad.
3. Diferencias de género en TEA, TDAH y discapacidad intelectual
Las manifestaciones clínicas de los trastornos del neurodesarrollo no son neutras desde la perspectiva de género. Sin embargo, la investigación y la práctica clínica se han basado principalmente en poblaciones masculinas, lo que ha contribuido a una comprensión sesgada y a un infradiagnóstico sistemático en niñas, mujeres y personas con identidades de género diversas (Young et al., 2020; Lai et al., 2015).
En el caso del trastorno del espectro autista (TEA), su presentación puede dificultar la identificación de señales tempranas que pueden alejarse del perfil clínico tradicional (García y Reyes, 2025), señales como (Ruggieri et al., 2016):
- Menos conductas disruptivas y más habilidades para la imitación social (e incluso a veces más interés social).
- Camuflaje o masking, y la adaptación al entorno.
- Intereses restringidos socialmente más aceptados (como grupos de música o series).
- Actitudes complacientes y una aparente regulación emocional.
En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), se ha observado un mayor índice diagnóstico en niños, en parte debido a que:
- Se identifican más los síntomas externalizantes como la hiperactividad o la impulsividad —lo que refuerza el estereotipo del “niño disruptivo que suspende”.
- Las niñas los síntomas tienden a ser más internalizantes y menos evidentes: la hiperactividad puede manifestarse de forma contenida o verbal, y las dificultades atencionales pueden confundirse con falta de motivación, inmadurez o aspectos emocionales (ansiedad, depresión, etc.).
También encontramos diferencias de género en la discapacidad intelectual (DI) que, por su parte, también se suele identificar con síntomas más externalizantes y disruptivos que son más evidentes e invisibilizan expresiones más sutiles. En mujeres, niñas y/o colectivo diverso se asocian más:
- Síntomas internalizantes o aparentemente adaptativos que pueden ser atribuidos de manera errónea a falta de esfuerzo, timidez o dependencia que impide el diagnóstico adecuado y temprano.
De hecho, en muchos casos pueden confundirse los diagnósticos entre los diferentes trastornos del neurodesarrollo, especialmente en perfiles femeninos. Por ejemplo, es frecuente que niñas y mujeres en el espectro sean diagnosticadas erróneamente con TDAH, o que una discapacidad intelectual enmascare características del espectro. Estas confusiones diagnósticas están estrechamente relacionadas con las diferencias de género en la expresión clínica de estos trastornos.
Además, en ocasiones, si una niña con un trastorno del neurodesarrollo presenta conductas más externalizantes como hiperactividad, impulsividad o conductas disruptivas, suele interpretarse que su caso es más severo o con mayor interferencia. Sin embargo, esta valoración no siempre refleja la realidad clínica, sino que está influida por prejuicios, expectativas sociales y estereotipos de género sobre cómo “deberían” comportarse las niñas.
4. Brecha de género en el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo
Históricamente, los modelos clínicos y los criterios diagnósticos se han construido a partir de estudios centrados principalmente en muestras de población masculina. Esto ha generado un sesgo importante en la identificación de la sintomatología en niñas, mujeres y personas con identidades de género diversas, lo que contribuye al infradiagnóstico o diagnóstico tardío en esta población.
En cuanto a prevalencias, el CDC (2023) estima que existe una prevalencia 4:1 a favor de los hombres en cuanto al TEA y 3:1 en cuanto al TDAH. Aunque es cierto que, en los últimos años, la prevalencia del TEA ha aumentado, en parte gracias a la mejora de herramientas diagnósticas y a su definición, incluyendo la consideración de la perspectiva de género.
A pesar de ello, la menor visibilidad de los síntomas pone de manifiesto la brecha de género en el diagnóstico. Como consecuencia, muchas niñas, mujeres y personas con identidades de género diversas reciben diagnósticos erróneos, tardíos o, directamente, no son diagnosticadas.
La brecha se amplía todavía más cuando se tienen en cuenta otras variables sociales como el nivel socioeconómico, la orientación sexual, expresión de género, entre otras, que influyen en la visibilidad de estas condiciones. Por ejemplo, adolescentes en procesos de transición o niñxs en contexto de vulnerabilidad social que se enfrentan a mayores retos y obstáculos para ser evaluados y recibir un tratamiento adecuado.
Para abordar esta brecha, es necesario una mirada crítica, revisarnos como profesionales, analizar las herramientas diagnósticas que usamos y trabajar en nuestra formación, incorporando la perspectiva de género de manera transversal. Así, podremos avanzar hacia una atención más equitativa, sensible y ajustada a las necesidades de cada persona.
4.1. Trastornos del neurodesarrollo infradiagnosticados en mujeres
La consecuencia directa de esta brecha es que muchas mujeres, niñas y personas con identidades diversas no reciben diagnóstico, o lo reciben tardíamente. El infradiagnóstico conlleva la ausencia de apoyos adecuados durante etapas clave del desarrollo, lo que puede derivar en trastornos emocionales, baja autoestima, fracaso escolar, dificultades de regulación, otros trastornos comórbidos o dificultades en la vida adulta como un acceso limitado a recursos o de integración laboral (Rivière, 2018).
En los trastornos del neurodesarrollo, muchas mujeres llegan a la edad adulta sin haber sido diagnosticadas, o bien son etiquetadas erróneamente con trastornos como la ansiedad, la depresión o el trastorno límite de la personalidad. Este solapamiento diagnóstico puede generar intervenciones inadecuadas que perpetúan el malestar y la exclusión social.
Por ejemplo, en el caso del TEA, TDAH o DI, investigaciones han demostrado que muchas niñas presentan estrategias de camuflaje o masking y compensatorias que dificultan la detección temprana (Hull et al., 2019). Estas estrategias incluyen por un lado copiar el lenguaje corporal, expresiones faciales, aprender a través de películas, libros, la IA, entre otras fuentes. Utilizar estrategias para ocultar características o rasgos o bien forzar interacciones con los demás para adaptarse al entorno.
4.2. La importancia del diagnóstico temprano y el impacto del diagnóstico tardío en niñas y adolescentes
El diagnóstico temprano es un factor protector clave. Intervenir a tiempo permite diseñar estrategias específicas que potencien las capacidades de las personas con trastornos del neurodesarrollo y prevengan comorbilidades.
En niñas, el diagnóstico tardío puede acarrear consecuencias especialmente negativas en la adolescencia, cuando aumentan las demandas sociales y emocionales. Además, la falta de comprensión sobre el propio funcionamiento puede influir negativamente en la construcción de la identidad y en el desarrollo del autoconcepto.
En general, estas diferencias no se tratan solo de factores neurobiológicos puramente, sino que están modulados por las expectativas sociales y de género que impactan en la percepción clínica de los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo. Muchas veces, el entorno exige una adaptación constante que implica un sobreesfuerzo sostenido, el cual puede generar comorbilidades o problemáticas asociadas que enmascaran la condición de base, como baja autoestima, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria (TCA), trastornos de personalidad u otros cuadros clínicos secundarios.
De hecho, una de las comorbilidades que actualmente se encuentra a diario en los centros de salud mental y que, por ende, retrasa el diagnóstico, es la aparición o confusión de un trastorno del neurodesarrollo con un TCA. Se identifican rasgos como la rigidez cognitiva, sensibilidades sensoriales o conductas hiperactivas que pueden interpretarse como propios de un TCA y no de un trastorno del neurodesarrollo de base (Tchanturia, 2017).
5. Evaluación neuropsicológica con perspectiva de género
La evaluación neuropsicológica es una herramienta clave para el diagnóstico y la planificación de la intervención. Sin embargo, si no incorpora la perspectiva de género, puede contribuir a reforzar los sesgos y brechas existentes.
Evaluar con perspectiva de género significa ir más allá de las pruebas tradicionales: no se trata solo de medir memoria, atención o lenguaje, sino también de entender cómo las niñas, mujeres y personas con identidades diversas pueden expresar o camuflar sus síntomas de forma distinta.
En la práctica, implica:
- Incluir observaciones cualitativas,
- observar su comportamiento en contextos naturales,
- entrevistar a la familia y los profesores,
- revisar su historia escolar y social,
- y utilizar herramientas que no se limiten al “perfil masculino” o prototípico y que se adapten a diferentes estilos cognitivos.
5.1 Cómo incorporar la perspectiva de género en la evaluación neuropsicológica
Algunas estrategias para incorporar esta perspectiva incluyen:
- Uso de criterios diagnósticos flexibles: No asumir que la ausencia de conductas típicas excluye un diagnóstico si hay otras señales relevantes. Por ejemplo, en el TDAH, tener una capacidad de organización aprendida no significa la ausencia de dificultades atencionales.
- Considerar de síntomas internalizantes: Dar importancia a signos como la ansiedad social, la fatiga mental o el aislamiento, más frecuentes en niñas.
- Evaluación de estrategias de camuflaje: Detectar conductas que buscan enmascarar las dificultades, como copiar comportamientos sociales, evitar conflictos, estudiar en exceso para compensar dificultades en la lectura o evitar tareas que requieren de atención sostenida.
- Participación activa de la familia y entorno escolar: Obtener diferentes perspectivas sobre el funcionamiento cotidiano de la persona evaluada (por ejemplo “llegaba agotada del colegio”, “hacía listas y colecciones sobre animales o grupos de música”, “evitaba leer en voz alta”, “es la última en salir de clase”)
- Incorporar herramientas y revisión de pruebas psicométricas: revisar nuevos algoritmos o baremaciones, utilizar cuestionarios como el Camouflaging Autistic Traits Questionnaire CAT-Q (Hull et al., 2019) para el camuflaje social o valorar competencias socioemocionales como por ejemplo con la Social Responsiveness Sclae SRS-2 (Constantino et al., 2012) y escalas de conducta adaptativa.
5.2 Estrategias de intervención neuropsicológica adaptadas al género
Una vez establecido el diagnóstico, es fundamental que la intervención también contemple las diferencias de género y las particularidades de cada persona. Las estrategias deben ser personalizadas, promoviendo la autoestima, las habilidades sociales auténticas y la autorregulación emocional, evitando reforzar roles tradicionales que limiten su autonomía y teniendo en cuenta como influyen el género y las expectativas sociales.
Para niñas y adolescentes, es clave validar sus experiencias y evitar sobrecargas derivadas del camuflaje o la autoexigencia. Por ejemplo: si una alumna con TDAH cumple tareas escolares, pero llega a casa exhausta, la intervención debe incluir entrenamiento en regulación del esfuerzo y pausas activas, no solo técnicas de organización.
- En el TEA, una adolescente que aparenta desenvolverse socialmente puede estar usando estrategias de imitación agotadoras, por lo que conviene estimular habilidades sociales adaptativas y manejo de la ansiedad.
- En dificultades de aprendizaje, una alumna que dedica horas extra para memorizar puede necesitar reentrenar la velocidad lectora y usar resúmenes visuales para no saturarse.
- En DI, una joven que aparenta autonomía en el aula puede requerir más apoyos para planificar y ejecutar tareas fuera de ese entorno, fomentando la autonomía y evitando la sobreprotección.
La colaboración con familia y escuela debe traducirse en acciones concretas (agendas visuales adaptadas, rutinas para estimular funciones ejecutivas, estrategias de autorregulación emocional) y feedback enfocado en el progreso real, no en estereotipos de comportamiento.
6. La importancia de una intervención diferenciada por género
El diseño de intervenciones diferenciadas por género implica reconocer cómo el contexto social y cultural modula la vivencia de los trastornos del neurodesarrollo. Las niñas pueden sentirse presionadas para “encajar” y esconder sus dificultades, lo que puede generar fatiga emocional, dificultades de autorregulación y trastornos comórbidos.
- En el TEA, implica entrenar habilidades sociales genuinas;
- en el TDAH, gestionar la energía y la atención para evitar agotamiento;
- en DI, potenciar la autonomía sin sobreprotección; y en trastornos de aprendizaje, combinar apoyos tecnológicos con validación del esfuerzo.
Una intervención con enfoque de género fomenta entornos de apoyo emocional, espacios seguros para el desarrollo de la identidad y redes sociales que favorezcan el bienestar. La intervención debe empoderar, crear un entorno seguro para el desarrollo de la identidad y promover recursos funcionales, no solo compensar déficits.
El reto diario para clínicos, docentes y familias es detectar señales sutiles que los estereotipos de género pueden ocultar. Incorporar esta mirada en la práctica diaria permite visibilizar desigualdades y avanzar hacia intervenciones más sensibles, eficaces e inclusivas, recordando que lo que se ve no siempre refleja la realidad.
7. Cómo NeuronUP puede apoyar la intervención personalizada en trastornos del neurodesarrollo
NeuronUP, con su amplio catálogo de actividades, permite adaptar las intervenciones a las necesidades individuales, considerando el perfil neuropsicológico y el estilo de aprendizaje de cada persona.
Integrarlo en nuestra práctica facilita ajustar la intervención a cada perfil promoviendo un entorno terapéutico dinámico, inclusivo y libre de sesgos, que optimiza el potencial de usuarios y usuarias especialmente.
Con NeuronUP, los profesionales pueden:
- Diseñar programas de intervención flexibles, ajustados al perfil cognitivo y emocional.
- Monitorizar el progreso de manera continua, lo que permite ajustes rápidos y personalizados.
- Seleccionar actividades específicas para potenciar funciones ejecutivas, atención, lenguaje o cognición social, ajustadas al nivel de rendimiento individual.
- Aplicar contenidos atractivos que aumenten la motivación, cuidando el reducir el sesgo de género que evite reproducir estereotipos y fomentando la participación activa de todos los perfiles.
Prueba NeuronUP 7 días gratis
Podrás evaluar con nuestras baterías y test, trabajar con cientos de actividades, diseñar sesiones o rehabilitar a distancia.
8. Conclusión
Los trastornos del neurodesarrollo son realidades complejas que, lejos de presentarse de forma homogénea, están profundamente influidas por factores biológicos, sociales y culturales, entre ellos el género. Ignorar estas diferencias supone no solo perpetúa sesgos diagnósticos y de intervención, sino también priva a muchas personas de apoyos que podrían marcar una diferencia importante en su trayectoria vital.
Durante demasiado tiempo, la voz de las niñas, mujeres y personas con identidades diversas ha quedado en un segundo plano distorsionada por la mirada clínica filtrada por estereotipos y expectativas. A diario se enfrentan a un doble reto: lidiar con las dificultades propias de su condición y al mismo tiempo, adaptarse a un entorno que a menudo invisibiliza sus necesidades o interpreta erróneamente sus señales, haciéndoles sentir “perdidas”.
Integrar la perspectiva de género nos ayuda a ver lo invisible, y a aprender a ver lo que a menudo pasa desapercibido: reconocer que una sonrisa complaciente puede ocultar un elevado agotamiento, que el silencio puede ser una señal de lucha interna y que el “parece que se adapta bien” o el “no se le nota” puede implicar un coste emocional elevado. Incorporarla en nuestro día a día se trata de una exigencia ética y profesional.
Avanzar hacia este modelo más inclusivo, no consiste en pedirles que funcionen diferente, si no que en que puedan mostrarse tal cual son y crear entornos que favorezcan su bienestar. Esto requiere cuestionarnos, ser críticos, aprender y escuchar lo que a veces no siempre se dice en voz alta. Los trastornos del neurodesarrollo no hablan un único idioma: se expresan con acentos, matices y silencios que, si no sabemos escuchar, se nos pueden escapar.
Bibliografía
- Asociación Americana de Psiquiatría. (2022). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed., revisión de texto).
- CDC. (2023). Data and Statistics on Autism Spectrum Disorder. Centers for Disease Control and Prevention.
- Constantino, J. N., & Gruber, C. P. (2012). Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2). Western Psychological Services.
- García, G. F., & Reyes, M. H. (2025) Diagnóstico del trastorno del espectro autista con perspectiva de género. Elementos 138 11-116
- Hull, L., Mandy, W., Lai, M. C., Baron-Cohen, S., Allison, C., Smith, P., & Petrides, K. V. (2019). Development and validation of the camouflaging autistic traits questionnaire (CAT-Q). Journal of autism and developmental disorders, 49, 819-833.
- Lai, M.-C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/gender differences and autism: setting the scene for future research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(1), 11–24. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003
- Rivière, A. (2018). El desarrollo del autismo: una perspectiva evolutiva y neuropsicológica. Autismo Ávila.
- Ruggieri, V. L., & Arberas, C. L. (2016). Autismo en las mujeres: aspectos clínicos, neurobiológicos y genéticos. Rev Neurol, 62(supl 1), S21-26.
- Tchanturia, K., Leppanen, J., & Westwood, H. (2017). Characteristics of autism spectrum disorder in anorexia nervosa: A naturalistic study in an inpatient treatment programme. Autism, 23(1), 123–130. https://doi.org/10.1177/1362361317722431
- Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. (2020). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. Psychological Medicine, 45(2), 247–258.
Preguntas frecuentes sobre perspectiva de género y trastornos del neurodesarrollo
1. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo?
Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones de origen biológico que afectan al desarrollo del sistema nervioso central desde etapas tempranas, impactando en funciones como la atención, el lenguaje, la interacción social y el aprendizaje. Entre ellos se incluyen el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la discapacidad intelectual (DI), los trastornos de la comunicación y del aprendizaje.
2. ¿Por qué es importante la perspectiva de género en el diagnóstico de TEA y TDAH?
La perspectiva de género permite identificar diferencias en la presentación de síntomas entre niñas y niños, evitando que señales menos visibles pasen desapercibidas. En niñas, el TEA y el TDAH pueden manifestarse con menos conductas disruptivas y más síntomas internalizantes, lo que contribuye al infradiagnóstico.
3. ¿Cuáles son los síntomas de TEA en niñas que pueden pasar desapercibidos?
Algunos signos incluyen el camuflaje o masking, intereses restringidos socialmente aceptados, actitudes complacientes, habilidades para imitar socialmente y aparente regulación emocional. Estos rasgos pueden dificultar la detección temprana si se buscan únicamente los perfiles clínicos tradicionales.
4. ¿Qué es el camuflaje o masking en TEA y por qué dificulta el diagnóstico?
El camuflaje o masking es una estrategia consciente o inconsciente para ocultar las dificultades sociales o sensoriales. En niñas y mujeres con TEA, puede incluir copiar gestos, memorizar guiones sociales o forzar interacciones. Esto retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de fatiga y comorbilidades emocionales.
5. ¿Qué consecuencias tiene el diagnóstico tardío en niñas con trastornos del neurodesarrollo?
Un diagnóstico tardío puede derivar en baja autoestima, fracaso escolar, dificultades de regulación emocional, trastornos de la conducta alimentaria (TCA), ansiedad, depresión y menor acceso a apoyos educativos y sociales adecuados.
6. ¿Qué herramientas ayudan a evaluar con perspectiva de género?
Además de pruebas neuropsicológicas adaptadas, se recomienda el uso de cuestionarios como el Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) para detectar estrategias de camuflaje, y la Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2) para valorar competencias socioemocionales.
7. ¿Cómo puede ayudar NeuronUP en la intervención personalizada?
NeuronUP permite diseñar programas de estimulación cognitiva adaptados al perfil de cada persona, seleccionando actividades específicas para funciones ejecutivas, atención, memoria y cognición social. Esto facilita intervenciones libres de sesgos y ajustadas a las necesidades reales de niñas, mujeres y personas con identidades de género diversas.



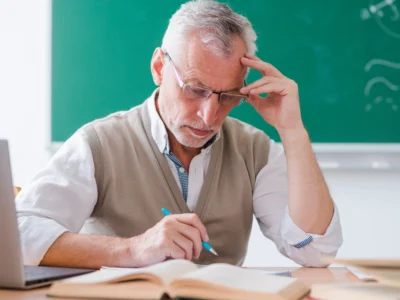



 Estimulación cognitiva personalizada en personas con enfermedad mental grave: Residencia Espartales Sur
Estimulación cognitiva personalizada en personas con enfermedad mental grave: Residencia Espartales Sur






Deja una respuesta