La neuropsicóloga Sofía Fonseca Moreno analiza cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) influye en el deterioro cognitivo en la vejez.
Introducción
La expectativa de vida ha incrementado, por lo que el grupo de personas mayores de 60 años ha crecido a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2015), incluyendo México. A mayor edad, es esperado que diversas funciones cognitivas comiencen a deteriorarse. Sin embargo, ese deterioro puede ser lo suficientemente severo como para comprometer la calidad de vida de las personas que lo padecen (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019; Mejía-Arango et al., 2007).
Ante esta situación, resulta importante conocer intervenciones que favorezcan un envejecimiento cognitivo saludable, como lo es el biofeedback de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), intervención basada en evidencia científica (Moss, 2004).
Funciones cognitivas y envejecimiento
¿Qué son las funciones cognitivas?
Las funciones cognitivas se han definido como aquellas habilidades mentales, que nos permiten a nosotros, los seres humanos, interpretar y manejar de forma correcta la información que proviene del medio. Un adecuado funcionamiento cognitivo es esencial, puesto que nos permite realizar todas nuestras actividades de la vida diaria (AVDs) de forma óptima, como lo es el leer, manejar, escribir, hablar, razonar, planear, etc. Algunas de estas funciones cognitivas son la atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019).
Cambios cognitivos asociados al envejecimiento
Durante el envejecimiento se generan diversos cambios, como lo es el deterioro de ciertas estructuras cerebrales y la pérdida de tejido nervioso. Esto modifica tanto el funcionamiento del cerebro como el desempeño cognitivo.
Entre los cambios más comunes se presentan dificultades en las habilidades perceptuales, de la memoria y del aprendizaje, alteraciones en habilidades visoespaciales y construccionales, una menor dificultad para incorporar nueva información, y una ralentización de las respuestas motoras. También pueden presentarse cambios en el lenguaje y en los procesos verbales, aunque en algunos casos estas funciones muestran cierta resistencia al deterioro e incluso pueden mejorar con la edad avanzada (Ardilla, 2012).
Estos cambios previamente mencionados son considerados normales. Sin embargo, cuando estos avanzan lo suficiente como para afectar la calidad de vida y funcionamiento cotidiano de una persona (Forte et al., 2019), se pueden relacionar con un deterioro cognitivo que ya no es propio del envejecimiento normal, como el deterioro cognitivo leve (DCL) (Aveleyra & Ostrosky, 2007).
¿Qué es el deterioro cognitivo leve (DCL)?
El deterioro cognitivo leve es una condición caracterizada por la presencia de un deterioro significativo en una o más funciones cognitivas, pero que no interfiera de forma sustancial con la autonomía funcional de la persona (American Psychiatric Association, 1994).
Según el National Institute on Aging y la Alzheimer’s Association, los criterios diagnósticos incluyen la preocupación del paciente o de un informante sobre cambios en la cognición respecto a su estado previo, la presencia de alteraciones en funciones cognitivas, el mantenimiento de la independencia funcional, aunque con mayor lentitud o errores, y la ausencia de signos clínicos que indiquen demencia (Albert et al., 2011; McKhann et al., 2011). A pesar de que no es un tipo de demencia, el DCL sí representa un importante foco de alerta, ya que la probabilidad de progresar del deterioro cognitivo leve hacia una demencia se estima entre el 10% y el 15% (Albert et al., 2011).
La variabilidad entre la frecuencia cardíaca y el envejecimiento
Los cambios en las funciones cognitivas que ocurren durante el envejecimiento no se presentan de manera aislada, sino que están relacionados con otros procesos fisiológicos que también se ven afectados con la edad.
Por ejemplo, a medida que se envejece, el corazón experimenta una disminución en la frecuencia de los latidos cardíacos y la relajación ventricular es más lenta. Estas alteraciones cardiovasculares se acompañan también de modificaciones estructurales y funcionales a nivel cerebral, así como de una regulación menos eficiente del sistema nervioso autónomo, el cual juega un papel clave en la regulación fisiológica del organismo (Bozkurt et al., 2016). En este contexto, se ha observado una asociación entre el estado del sistema nervioso autónomo y el rendimiento cognitivo en adultos mayores (Shaffer & Venner, 2013).
Con el envejecimiento, diversos factores contribuyen al deterioro del sistema cardiovascular, aumentando entonces el riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial. Entre estos factores de riesgo se encuentran la degeneración progresiva de las arterias y la acumulación de grasa en las paredes vasculares, lo que reduce el diámetro interno de los vasos sanguíneos y dificulta un flujo sanguíneo adecuado. Particularmente, la hipertensión en la población adulta mayor es una condición altamente prevalente en esta etapa de la vida y se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas (Almeida-Santos et al., 2016).
¿Qué es la VFC?
La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es un indicador de la regulación del sistema nervioso autónomo, encargado de controlar funciones involuntarias como la respiración, la digestión y la frecuencia cardíaca. La VFC es un fenómeno del ciclo cardíaco definido como la variación del tiempo en milisegundos que hay entre los latidos cardiacos consecutivos y es una señal de qué tan bien funciona el sistema nervioso autónomo. Esta medida indica qué tan flexible y adaptable es el organismo para responder a diferentes situaciones y una mayor variabilidad indica que hay una mejor regulación (Acharya et al., 2006; Thayer et al., 2012).
La regulación autonómica global del corazón disminuye con el envejecimiento, lo cual provoca una reducción progresiva en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, reflejando entonces una menor capacidad del organismo para adaptarse y responder a distintos estímulos fisiológicos (Almeida-Santos et al., 2016).
La VFC puede medirse mediante un electrocardiograma (ECG) o utilizando un fotopletismógrafo (PPG), que detecta los cambios en el volumen del pulso sanguíneo. A partir de estas mediciones en la frecuencia cardiaca, es posible analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) utilizando distintos análisis, como el análisis en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia (Acharya et al., 2006).
Se ha evidenciado que una alta VFC se asocia con mayor bienestar psicológico, mejor autorregulación emocional y menor riesgo de enfermedades físicas y mentales. En cambio, una VFC baja puede indicar un organismo menos flexible, con menor capacidad para adaptarse a situaciones demandantes o estresantes (Acharya et al., 2006; Moss, 2004).
Relación entre la corteza cerebral, la VFC y las funciones cognitivas
Algunas estructuras cerebrales participan en la regulación de la frecuencia cardiaca y de la VFC. En específico, algunas áreas del cerebro, como lo es la corteza prefrontal medial y orbital, ayudan a modular la frecuencia cardiaca a través del nervio vago (Williams et al., 2019).
Estas regiones cerebrales se comunican a su vez con otras estructuras, como la amígdala y algunos núcleos del tronco encefálico, que en conjunto regulan la actividad del corazón (Gianaros et al., 2004). Esto significa que la VFC no solo refleja el estado del sistema cardiovascular, sino también el grado de control que el cerebro tiene sobre el organismo.
Un estudio que demuestra la relación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y la corteza prefrontal es el de Gianaros (2004), que tuvo como objetivo caracterizar la relación funcional entre la activación regional cerebral con la actividad cardiaca autonómica.
Por medio de una tomografía por emisión de positrones estimaron el flujo sanguíneo en algunas regiones y obtuvieron un índice de la VFC como indicador de la actividad cardiaca autonómica de 93 adultos, con un rango de edad de 50 a 70 años, mientras realizaban tareas de memoria de trabajo.
Sus resultados mostraron correlaciones positivas entre la VFC y las siguientes áreas cerebrales: corteza prefrontal ventromedial, ínsula y complejo amigdalino-hipocampal, estructuras que ayudan a regular la actividad autonómica del corazón (Gianaros et al., 2004).
Esto demuestra que, cuando el cerebro (especialmente las áreas que regulan las emociones y la cognición, como la corteza prefrontal) está más activo durante tareas cognitivas, también hay una mejor regulación del corazón, lo que apoya la idea de una conexión funcional entre el cerebro y el corazón.
Debido a esta relación entre cerebro y el corazón, consecuentemente, cuando hay un problema en este sistema de regulación, el flujo sanguíneo que va a estas áreas del cerebro se puede ver afectado, lo que disminuye su capacidad para controlar el corazón de forma adecuada. Es decir, dado que el corazón y el cerebro están estrechamente conectados, los cambios en uno de estos sistemas pueden influir directamente en el otro.
En este sentido, una baja VFC se ha relacionado con un menor desempeño en diversas funciones cognitivas:
- Por ejemplo, se ha encontrado que una menor VFC se asocia con un peor rendimiento tanto en la memoria verbal a corto como a largo plazo.
- Asimismo, una VFC reducida se ha vinculado con un bajo desempeño lingüístico, y los niveles de VFC en reposo han demostrado ser predictores del rendimiento atencional.
- También se ha reportado una asociación entre una menor VFC y un peor desempeño en funciones ejecutivas, así como en habilidades visoespaciales.
- Además, individuos con baja VFC han mostrado un peor rendimiento y un mayor deterioro en la velocidad de procesamiento.
Sin embargo, estos hallazgos deben interpretarse con cautela, ya que también existe evidencia, aunque en menor proporción, que no confirma estas asociaciones, lo cual sugiere que se requieren más investigaciones para esclarecer la naturaleza de esta relación. (Forte et al., 2019; Thayer et al., 2012).
Según la evidencia científica, se ha demostrado que personas con niveles más altos de VFC muestran un mejor control sobre la memoria y una mayor capacidad para suprimir recuerdos no deseados.
En contraste, una VFC baja se asocia con un peor desempeño en tareas de memoria verbal, tanto a corto como a largo plazo. Respecto al lenguaje, se ha observado que una VFC reducida se vincula con un menor rendimiento lingüístico. En lo referente a la atención, se ha evidenciado que la VFC en reposo predice el desempeño atencional, siendo los niveles más bajos de VFC un indicador de un peor rendimiento. Asimismo, una menor VFC se ha relacionado con un bajo rendimiento en funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales y una mayor disminución en la velocidad de procesamiento (Forte et al., 2019).
Estos hallazgos respaldan la idea de que la VFC no solo es un marcador de salud cardiovascular, sino también podría ser indicador del funcionamiento cognitivo.
Conclusión
En vista de todo lo expuesto, en la segunda parte de este artículo profundizaremos en el biofeedback de la VFC y cómo funciona, aportando evidencia sobre sus efectos del en la mejora del funcionamiento cognitivo y consideraciones éticas.
Si te interesa seguir conociendo más acerca del biofeedback de la VFC en la mejora del funcionamiento cognitivo, puedes continuar leyendo la segunda parte de este artículo aquí.
Bibliografía
- Acharya, U. R., Joseph, K. P., Kannathal, N., Lim, C. M., & Suri, J. S. (2006). Heart rate variability: A review. Medical and Biological Engineering and Computing, 44(12), 1031–1051. https://doi.org/10.1007/s11517-006-0119-0
- Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., Gamst, A., Holtzman, D. M., Jagust, W. J., Petersen, R. C., Snyder, P. J., Carrillo, M. C., Thies, B., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 270–279. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.008
- Almeida-Santos, M. A., Barreto-Filho, J. A., Oliveira, J. L. M., Reis, F. P., da Cunha Oliveira, C. C., & Sousa, A. C. S. (2016). Aging, heart rate variability and patterns of autonomic regulation of the heart. Archives of Gerontology and Geriatrics, 63, 1–8. https://doi.org/10.1016/J.ARCHGER.2015.11.011,
- American Psychiatric Association. (1994). DSM-IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (APA (ed.); 4th ed.).
- Ardila, A. (2012). Neuropsicología del Envejecimiento Normal. Revista Neuropsicológica, Neuropsiquiátrica y Neurociencias, 12(1), 1–20.
- Aveleyra, E., & Ostrosky, F. (2007). Cambios neurofisiológicos, cognoscitivos y neuroendócrinos durante el envejecimiento. In M. Guevara, M. Hernández, N. Arteaga, & E. Olvera (Eds.), Aproximaciones al estudio de la funcionalidad cerebral y el comportamiento. Universidad de Guadalajara.
- Bozkurt, B., Aguilar, D., Deswal, A., Dunbar, S. B., Francis, G. S., Horwich, T., Jessup, M., Kosiborod, M., Pritchett, A. M., Ramasubbu, K., Rosendorff, C., & Yancy, C. (2016). Contributory Risk and Management of Comorbidities of Hypertension, Obesity, Diabetes Mellitus, Hyperlipidemia, and Metabolic Syndrome in Chronic Heart Failure: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, 134(23), e535–e578. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000450/ASSET/004E3C84-43FF-4483-B2CA-1F9E42AA3DC6/ASSETS/GRAPHIC/E535FIG05.JPEG
- Forte, G., Favieri, F., & Casagrande, M. (2019). Heart rate variability and cognitive function: A systematic review. Frontiers in Neuroscience, 13(JUL), 710. https://doi.org/10.3389/FNINS.2019.00710/BIBTEX
- Gianaros, P. J., Van Der Veen, F. M., & Jennings, J. R. (2004). Regional cerebral blood flow correlates with heart period and high-frequency heart period variability during working-memory tasks: Implications for the cortical and subcortical regulation of cardiac autonomic activity. Psychophysiology, 41(4), 521–530. https://doi.org/10.1111/1469-8986.2004.00179.x
- McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Kawas, C. H., Klunk, W. E., Koroshetz, W. J., Manly, J. J., Mayeux, R., Mohs, R. C., Morris, J. C., Rossor, M. N., Scheltens, P., Carrillo, M. C., Thies, B., Weintraub, S., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 263–269. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005
- Mejía-Arango, S., Miguel-Jaimes, A., Villa, A., Ruiz-Arregui, L., & Gutiérrez-Robledo, L. M. (2007). Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. Salud Pública de México, 49(S4), 475–481.
- Moss, D. (2004). Heart rate variability and biofeedback. Psychophysiology Today: The Magazine for Mind-Body Medicine, 1, 4–11.
- Organización Mundial de la Salud, (OMS). (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.
- Shaffer, F., & Venner, J. (2013). Heart Rate Variability Anatomy and Physiology. Biofeedback, 41(1), 13–25. https://doi.org/10.5298/1081-5937-41.1.05
- Thayer, J. F., Åhs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2), 747–756. https://doi.org/10.1016/J.NEUBIOREV.2011.11.009
- Williams, P. G., Cribbet, M. R., Tinajero, R., Rau, H. K., Thayer, J. F., & Suchy, Y. (2019). The association between individual differences in executive functioning and resting high-frequency heart rate variability. Biological Psychology, 148, 107772. https://doi.org/10.1016/J.BIOPSYCHO.2019.107772
Preguntas frecuentes sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)
1. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)?
La VFC es la fluctuación en el intervalo entre latidos del corazón. Es un indicador del equilibrio del sistema nervioso autónomo y de la capacidad del cuerpo para adaptarse al estrés.
2. ¿Por qué es importante la VFC en adultos mayores?
Una VFC baja se asocia con un peor estado de salud general y un mayor riesgo de deterioro cognitivo, ya que refleja una menor capacidad de autorregulación fisiológica y emocional.
3. ¿Qué funciones cognitivas se ven afectadas por una baja VFC?
Principalmente la atención, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas.
4. ¿Cómo se mide la VFC en entornos clínicos?
Se puede medir mediante electrocardiograma o dispositivos portátiles con sensores de frecuencia cardíaca, utilizando herramientas de análisis del ritmo cardíaco.
5. ¿Existe una relación entre la VFC y enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer?
Sí, diversos estudios sugieren que una baja VFC puede estar asociada con un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, aunque no se trata de un marcador diagnóstico único.

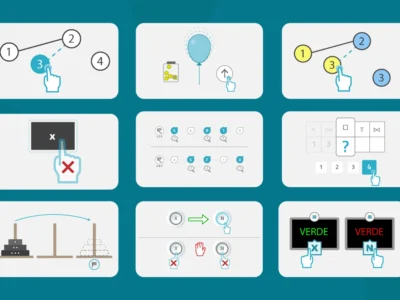



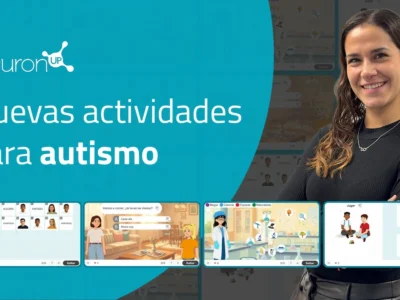

 Cómo la Universidad Internacional de Valencia (VIU) innova en la formación universitaria en estimulación cognitiva con NeuronUP
Cómo la Universidad Internacional de Valencia (VIU) innova en la formación universitaria en estimulación cognitiva con NeuronUP

Deja una respuesta