Martha Valeria Medina Rivera, neuropsicóloga de NeuronUP, nos descubre cómo la diasquisis influye en las secuelas cognitivas tras un TCE y el papel clave de la neuropsicología en su rehabilitación.
Introducción
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial. Entre sus orígenes más frecuentes se encuentran las caídas y los accidentes de tráfico, estos últimos con un peso mucho mayor en países de ingresos bajos y medios, donde representan hasta el 56% de los casos, frente al 25% en países de altos ingresos, ya que la regulación vial de cada país determina su incidencia. A nivel global, se estima que ocurren alrededor de 69 millones de TCE cada año, con una carga tres veces mayor en países de bajos recursos (Halalmeh et al., 2024).
Este panorama refleja la complejidad del TCE, especialmente en accidentes automovilísticos, donde las lesiones no solo generan daño focal, sino también desconexiones funcionales a distancia. Aquí surge el concepto de diasquisis, clave para comprender por qué muchas alteraciones cognitivas no dependen únicamente del área lesionada, sino de la desconexión de redes cerebrales más amplias.
Por lo tanto, el objetivo de este artículo es analizar la relación entre el TCE producido por accidentes de tráfico y el fenómeno de la diasquisis, así como el papel de la neuropsicología como componente clave para optimizar las estrategias de intervención y mejorar el pronóstico funcional de las personas afectadas.
Traumatismo craneoencefálico (TCE)
El TCE se entiende como una lesión estructural o una disrupción fisiológica de la función cerebral provocada por una fuerza externa (Mckee & Daneshvar, 2015).
Según la guía clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos y el Departamento de Defensa de EE. UU. (VA/DoD, 2009 en Mckee & Daneshvar, 2015), el diagnóstico se establece cuando se observa al menos una de las siguientes manifestaciones: pérdida o alteración de la conciencia, amnesia postraumática, confusión o enlentecimiento del pensamiento, cambios neurológicos transitorios o persistentes y evidencia de lesión intracraneal.
La severidad del TCE se clasifica principalmente con la Glasgow Coma Scale (GCS), la duración de la pérdida de conciencia (LOC) y de la amnesia postraumática (PTA):
- Leve: GCS 13–15, LOC < 1 h, PTA < 24 h.
- Moderado: GCS 9–13, LOC 1–24 h, PTA 1–7 días.
- Grave: GCS 3–8, LOC > 24 h, PTA > 1 semana.
Aunque la mayoría de los casos (75–85%) son leves, entre un 15–30% de las personas desarrollan síntomas persistentes que afectan la cognición, el comportamiento y el estado emocional, lo que evidencia que incluso las formas más leves pueden tener consecuencias de larga duración (Mckee & Daneshvar, 2015).
Conexión entre alteraciones cognitivas y el daño cerebral específico post-TCE
Los cambios cognitivos y conductuales tras un TCE son frecuentes y afectan de forma significativa la vida diaria del individuo (Mckee & Daneshvar, 2015; Halalmeh et al., 2024). Para comprender esta complejidad, es necesario describir los mecanismos de lesión y los procesos neurofisiológicos que subyacen al TCE, especialmente en el contexto de accidentes automovilísticos (Azouvi et al., 2017; Le Prieult et al., 2017; Halalmeh et al., 2024).
Durante un choque, el cerebro está expuesto a fuerzas de aceleración-desaceleración, impactos directos y movimientos de rotación (Azouvi et al., 2017). Estos mecanismos provocan dos tipos principales de daño:
- Lesiones focales: inflamación, contusiones, hematomas o hemorragias internas, que afectan principalmente las regiones frontales y temporales (Mckee & Daneshvar, 2015).
- Lesiones difusas: comprometen la sustancia blanca, en especial el cuerpo calloso y tractos de conexión frontoestriatales y temporoparietales, desorganizando redes neuronales a gran escala (Mckee & Daneshvar).
A esto se añade una cascada de procesos secundarios que intensifican los cambios cerebrales: excitotoxicidad por exceso de glutamato, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, reducción del flujo sanguíneo cerebral, edema, desequilibrio de neurotransmisores y neuroinflamación mediada por microglía (con efectos tanto dañinos como reparadores) (Mckee & Daneshvar, 2015).
Las lesiones focales, difusas y procesos secundarios constituyen la base neurobiológica de las dificultades cognitivas y conductuales observadas tras el TCE. Las secuelas cognitivas más habituales suelen estar asociadas a las áreas afectadas por la lesión e incluyen dificultades (Halalmeh et al., 2024).
Diasquisis y su relación con el TCE
Como hemos visto, el TCE puede dañar regiones cerebrales implicadas en determinadas funciones cognitivas; sin embargo, hoy sabemos que no existe un localizacionismo estricto que asocie de manera única una función a una zona. El cerebro funciona como una red interconectada y, en muchas ocasiones, se observan alteraciones en procesos cognitivos incluso cuando la lesión no se encuentra en la región usualmente relacionada a esas funciones.
Este fenómeno, descrito por von Monakow en 1914 como diasquisis, consiste en una disminución de la excitabilidad neuronal en áreas alejadas de la lesión debido a la interrupción de vías de conexión (Carrera & Tononi, 2014).
La diasquisis funciona como una estrategia defensiva: tras la lesión, amplias regiones entran en un estado de hipoexcitabilidad o “fase de shock” que puede revertir progresivamente según la extensión del daño y la plasticidad cerebral. Este fenómeno explica por qué algunas personas presentan cambios motores, sensoriales o cognitivos que no se corresponden con el área anatómica lesionada, pues puede involucrar no solo la corteza, sino también estructuras profundas como el tálamo y el cerebelo, fundamentales para la organización motora y cognitiva (Sarmati, 2022).
En modelos animales, se ha descrito además una diasquisis transhemisférica aguda, caracterizada por hiperactividad contralateral transitoria en las primeras 24–48 horas, lo que abre la posibilidad de intervenciones tempranas para modular la plasticidad neuronal (Le Prieult et al., 2017).
Más recientemente, se ha planteado que la diasquisis también incluye adaptaciones metabólicas. Boggs et al. (2024) describen un patrón de diasquisis metabólica focal en el que regiones contralaterales a la lesión muestran cambios bioquímicos que parecen orientados a mejorar la función mitocondrial, reducir el estrés oxidativo, preservar la integridad neuronal y prevenir la degeneración glial. Este hallazgo subraya que la diasquisis también puede actuar como un mecanismo protector, modulando el metabolismo energético para compensar la disfunción producida por el daño inicial del TCE.
Es importante diferenciar el fenómeno de diasquisis de lesiones distales como el daño axonal difuso, que es producido por fuerzas de tensión que dañan directamente las membranas axonales (Azouvi et al., 2017; Le Prieult et al., 2017; Halalmeh et al., 2024), ya que en la diasquisis el enfoque es principalmente de desconexión funcional y no de una ruptura como tal (Le Prieult et al., 2017).
Por lo tanto, comprender la diasquisis es clave para explicar por qué las dificultades cognitivas y emocionales tras un TCE no dependen únicamente de la lesión primaria, sino de un efecto en red que altera la eficiencia global del cerebro. Desde el punto de vista clínico, puede durar semanas, meses o incluso toda la vida, lo que subraya la importancia de guiar la reorganización cerebral con intervenciones neurocognitivas adecuadas y respetuosas con los tiempos del sistema nervioso (Sarmati, 2022).
Consigue ejercicios de estimulación cognitiva para personas con daño cerebral.
Dificultades cognitivas tras un TCE y el papel de la diasquisis
Las consecuencias cognitivas y conductuales de un traumatismo craneoencefálico (TCE) son variadas y dependen tanto del daño directo, como de procesos secundarios que afectan la dinámica de redes cerebrales. Entre estos, la diasquisis es especialmente relevante, ya que explica cómo funciones alejadas de la zona lesionada pueden implicarse debido a la desconexión funcional de circuitos interrelacionados (Carrera & Tononi, 2014).
Dificultades de memoria tras un TCE
Las dificultades de memoria son de las más persistentes tras un TCE. La memoria episódica se caracteriza por un aprendizaje más lento, un olvido acelerado y mayor vulnerabilidad a la interferencia; igualmente, la memoria prospectiva y autobiográfica también muestran dificultades significativas (Halalmeh et al., 2024). Estos cambios no solo reflejan el daño directo en regiones frontotemporales, sino que también pueden ser producto de la desconexión entre el hipocampo y las áreas prefrontales generado por la diasquisis, lo que compromete la codificación y recuperación eficiente de la información.
Dificultades de atención y velocidad de procesamiento tras un TCE
Las personas con TCE suelen presentar dificultades en la atención sostenida, dividida y selectiva, a menudo acompañadas de fatiga mental. Aunque esto, generalmente, se asocia al daño axonal difuso, también puede ser explicado por la hipoexcitabilidad de redes frontoparietales vinculada a la diasquisis, que limita la capacidad de distribuir recursos atencionales de manera eficaz (Le Prieult et al., 2017). En paralelo, la velocidad de procesamiento se encuentra enlentecida incluso en tareas simples, no solo por la afectación estructural de la sustancia blanca, sino también por la interrupción de la conectividad interhemisférica (Azouvi et al., 2017).
Dificultades en las funciones ejecutivas tras un TCE
Las funciones ejecutivas también se ven comprometidas tras un TCE. Aunque el daño frontal directo constituye un factor claro, la diasquisis permite entender por qué incluso lesiones en áreas temporales o subcorticales generan alteraciones ejecutivas: al interrumpirse la comunicación con las redes prefrontales, aumenta la dificultad en la autorregulación y en la capacidad de adaptación funcional (Halalmeh et al., 2024).
Por último, después de un TCE, la cognición social y la conducta también pueden presentar dificultades en el reconocimiento de emociones y en la interpretación de claves sociales, lo que impacta directamente en las relaciones interpersonales.
Además, pueden presentarse cambios conductuales como desinhibición, impulsividad e irritabilidad, y la apatía o falta de iniciativa, afectando la reintegración familiar, social y laboral (Azouvi et al., 2017). Aquí la diasquisis desempeña un papel explicativo al mostrar cómo alteraciones en redes distribuidas —más allá de la lesión focal— influyen en procesos sociales y emocionales complejos.
La importancia de la neuropsicología en el manejo del TCE
Dada la complejidad de los cambios estructurales y funcionales que ya se han mencionado, muchas veces moduladas por la diasquisis, la neuropsicología juega un papel central tanto en la evaluación como en la intervención. Halalmeh et al. (2024) destacan la relevancia de la neuropsicología de intervención para prevenir la progresión hacia un síndrome postconmocional (PCS) y otros cambios persistentes. Incluso en los TCE leves, algunas personas desarrollan síntomas duraderos como cefaleas, problemas de memoria o alteraciones emocionales.
Las intervenciones psicoeducativas tempranas han mostrado eficacia para reducir la cronificación de síntomas, modificar expectativas negativas y orientar la reincorporación progresiva a las actividades. A su vez, los programas de rehabilitación cognitiva permiten entrenar funciones como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas con estrategias personalizadas. Estas se complementan con psicoterapia, en particular la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a manejar los síntomas emocionales y conductuales asociados al TCE.
Este enfoque integral no solo mejora el pronóstico funcional, sino que también optimiza el uso de recursos sanitarios, reduciendo la necesidad de intervenciones más invasivas en fases posteriores.
Conclusión
El TCE en accidentes automovilísticos es un evento neurológico complejo con consecuencias que van mucho más allá del daño focal visible. Incorporar el concepto de diasquisis permite comprender mejor por qué las dificultades cognitivas y conductuales no siempre corresponden de manera directa con el área lesionada, sino que reflejan la alteración de redes cerebrales interconectadas.
Este fenómeno, que incluye no solo procesos de inhibición funcional sino también adaptaciones metabólicas, muestra que el cerebro responde a la lesión con mecanismos tanto de vulnerabilidad como de compensación. Así, funciones como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento o las funciones ejecutivas pueden verse comprometidas, incluso cuando no existe una lesión directa en las áreas tradicionalmente asociadas a ellas.
En conjunto, el estudio del TCE y la diasquisis nos recuerda que el cerebro funciona como un sistema en red. Reconocer esta perspectiva resulta clave para avanzar hacia modelos explicativos más realistas sobre el impacto global de estas lesiones.
Por lo tanto, se vuelve imprescindible un modelo interdisciplinario donde neuropsicología, neurología, fisioterapia y terapia ocupacional trabajen de forma conjunta. En ese sentido, es importante enfatizar que la neuropsicología tiene un papel esencial en la evaluación e intervención después de un TCE, pues permite identificar con precisión las funciones afectadas y entender cómo interactúan con los fenómenos de desconexión cerebral; con ello no solo de obtiene el perfil cognitivo de cada persona, sino que también sienta las bases para diseñar estrategias de abordaje individualizadas y fundamentadas.
Bibliografía
- Azouvi, P., Arnould, A., Dromer, E., & Vallat-Azouvi, C. (2017). Neuropsychology of traumatic brain injury: An expert overview. Revue Neurologique, 173(7), 461–472. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2017.07.006
- Boggs, R. C., Watts, L. T., Fox, P. T., & Clarke, G. D. (2024). Metabolic diaschisis in mild traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 41(13–14), e1793–e1806. https://doi.org/10.1089/neu.2023.0290
- Carrera, E., & Tononi, G. (2014). Diaschisis: Past, present, future. Brain, 137(9), 2408–2422. https://doi.org/10.1093/brain/awu101
- Halalmeh, D. R., Salama, H. Z., LeUnes, E., Feitosa, D., Ansari, Y., Sachwani-Daswani, G. R., & Moisi, M. D. (2024). The role of neuropsychology in traumatic brain injury: Comprehensive literature review. World Neurosurgery, 183, 128–143. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2023.12.069
- Le Prieult, F., Thal, S. C., Engelhard, K., Imbrosci, B., & Mittmann, T. (2017). Acute cortical transhemispheric diaschisis after unilateral traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 34(5), 1097–1110. https://doi.org/10.1089/neu.2016.4575
- Mckee, A. C., & Daneshvar, D. H. (2015). The neuropathology of traumatic brain injury. Handbook of Clinical Neurology, 127, 45–66. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52892-6.00004-0
- Sarmati, V. (2022.). Diasquisis. Stroke Therapy Revolution. Consultado el 25 de agosto de 2025, de https://www.stroke-therapy-revolution.es/diasquisis/
- Wiley, C. A., Bissel, S. J., Lesniak, A., Dixon, C. E., Franks, J., Beer Stolz, D., Sun, M., Wang, G., Switzer, R., Kochanek, P. M., & Murdoch, G. (2016). Ultrastructure of diaschisis lesions after traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 33(20), 1866–1882. https://doi.org/10.1089/neu.2015.4272
Preguntas frecuentes sobre el TCE y la diasquisis
1. ¿Qué es el traumatismo craneoencefálico (TCE)?
Un traumatismo craneoencefálico es una lesión en el cerebro causada por una fuerza externa, como un golpe, sacudida o impacto directo en la cabeza. Puede ser leve, moderado o grave según el nivel de conciencia, duración de la amnesia y presencia de daño estructural.
2. ¿Qué es la diasquisis y cómo se relaciona con el TCE?
La diasquisis es un fenómeno en el que áreas cerebrales alejadas de la lesión primaria reducen su actividad debido a la desconexión funcional de las redes neuronales. En un TCE, explica por qué pueden aparecer déficits cognitivos en regiones no directamente lesionadas.
3. ¿Cuáles son las secuelas cognitivas más comunes tras un TCE?
Entre las más frecuentes se encuentran alteraciones de memoria, atención, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y cognición social. Estas pueden afectar de forma duradera la vida diaria y la reintegración social y laboral del usuario.
4. ¿Por qué es importante la neuropsicología en el abordaje del TCE?
La neuropsicología evalúa el impacto cognitivo y emocional del TCE e implementa programas personalizados de rehabilitación cognitiva, psicoeducación y terapia conductual para promover la recuperación funcional y prevenir secuelas crónicas.
5. ¿Qué técnicas de estimulación cognitiva se usan en la rehabilitación post-TCE?
Se emplean programas de entrenamiento cognitivo centrados en memoria, atención y funciones ejecutivas, adaptados a las necesidades del usuario, combinados con psicoterapia, técnicas compensatorias y apoyo interdisciplinar (fisioterapia y terapia ocupacional).


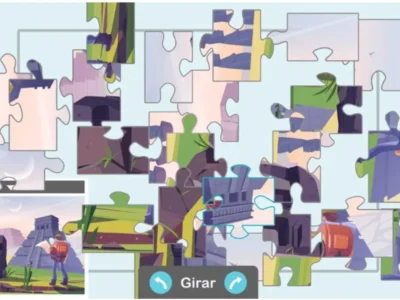



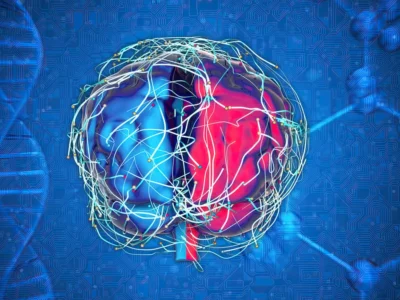
 Lecturas recomendadas sobre demencias neurodegenerativas
Lecturas recomendadas sobre demencias neurodegenerativas

Deja una respuesta